Paula Blanco Espadas
He tenido la suerte de poder hacer el Camino de Santiago dos veces, uno en 2010 y otro en 2020. Uno muy distinto al otro, pero sin duda, una preciosa experiencia que os quiero contar.
En 2010, año Xacobeo, hice el Camino de Santiago a caballo desde O Cebreiro. Tenía 15 años y lo hice con mi poni que se llamaba Sugus. Un poni tordo (blanco), grandote y redondo y muy alegre. Compartí el camino junto con mis padres, mi hermana y un grupo de otros 22 jinetes. Algunos de ellos amigos de mis padres y otros que vinieron por terceras personas. Ese camino fue una experiencia orientada al deporte de la equitación como un hobby y también una experiencia de convivencia con amigos. Bastante alejada de un fin religioso o espiritual. Recuerdo que esa semana de verano coincidió con varios de los partidos del mundial de fútbol en el que ganó España y era muy divertido, después de las etapas, juntarnos para ver los partidos y cenar todos juntos. Mi padre, que es gallego, organizaba algunas noches una queimada y se convertía en un espectáculo. Y podría contar miles de vivencias y anécdotas de aquel camino, que recuerdo con mucho cariño, pero prefiero centrarme en el siguiente.
En 2020, fue una experiencia completamente distinta. Seis meses antes hice el retiro de Effetá. Aquel retiro para mí fue, con 24 años, un encuentro absoluto con Dios. Abrí el corazón por completo a su amor y descubrí lo que era abrazar la Cruz, confiar y compartir la fe formando parte de una parroquia. Algo que hasta entonces nunca había vivido.
Tras los meses de confinamiento, se propone en el grupo de jóvenes de la parroquia hacer el Camino de Santiago andando, la última semana de agosto, desde Muxía hasta Santiago, pasando por Finisterre, Cee, Olveiroa y Negreira. Plan al que no tardé ni dos minutos en decir “¡contad conmigo!”
Esta vez quería vivir el Camino de Santiago de verdad, con el peso de la mochila, las ampollas en los pies, el cansancio tras cada kilómetro, momentos de oración y de encontrarme con el Señor y disfrutar de la convivencia con todos mis amigos. Pero también lo planteaba como un reto. Yo estoy opositando y cada año que pasa va pesando más, como una mochila a la que vas echándole piedras y con la que caigo de vez en cuando, sintiendo que no puedo. Por ello, para mí este camino era también un momento para encontrarme conmigo misma, enfrentarme a mis limitaciones y demostrarme que si podía caminar este camino, por qué no iba a poder con el camino de la oposición. Y qué ingenua fui… Pues descubrí que el Camino de Santiago no tenía nada que ver con eso.
En primer lugar, caminas con un montón de gente, cada uno de su familia, cada uno con sus vivencias, sus propósitos, su forma física, muchos de ellos literalmente con la casa a cuestas o con zapatillas que no se ponían desde hace 10 años. Gente con la que muchos domingos en misa cruzas un “hola, ¿qué tal la semana?”, pero que hasta entonces no te has parado a saber mucho más de su vida, otros a los que acabas de conocer y algunos cuantos a los que llamas amigos.
Y tras un buen desayuno y después de sellar las credenciales, empiezas a caminar. Durante la primera hora caminas en silencio, rezando un poquito, disfrutando del paisaje, la niebla y el rocío de la mañana, el mar y los bosques verdes, pensando en cómo te habías imaginado que sería tu camino y poco a poco vas viendo que te encuentras muy cómoda caminando a la cabeza del grupo, muy animada con tus amigos, disfrutando de grandes conversaciones.
A mitad de la primera etapa, sales de tu burbuja, miras atrás y empiezas a ver que el grupo se empieza a distanciar, que ya hay gente que tiene dificultades para seguir el ritmo, primeras ampollas, primeras lágrimas y muchas ganas de llegar ya al albergue. En ese momento, yo no pude seguir delante como si nada y decidí quedarme atrás para animar e intentar ayudar a la gente que iba mal. Prestas tus bastones, le vas contando cosas alegres, haces reír, le das tu mochila que pesa poco y decides cargar la del que va mal, porque no hay quien pueda con el peso que lleva. Y poco a poco vas sacando lo mejor de ti para darlo al que peor está.
 Alguno ya dice que abandona. Ralentizas más tu paso y otro agradece que te hayas quedado con él y decide que va a seguir caminando hasta el albergue, con los pies ensangrentados, porque no te va a dejar sola. Vais tan lentos que estáis a dos horas de los primeros del grupo, tus piernas empiezan a sufrir sobrecarga por llevar el peso de más de las otras mochilas, por no caminar a tu ritmo y por horas de más que estás metiendo a tu cuerpo sin descansar. Sin embargo, tú solo piensas en la suerte que tienes de poder tener ese tiempo para conocer a la otra persona.
Alguno ya dice que abandona. Ralentizas más tu paso y otro agradece que te hayas quedado con él y decide que va a seguir caminando hasta el albergue, con los pies ensangrentados, porque no te va a dejar sola. Vais tan lentos que estáis a dos horas de los primeros del grupo, tus piernas empiezan a sufrir sobrecarga por llevar el peso de más de las otras mochilas, por no caminar a tu ritmo y por horas de más que estás metiendo a tu cuerpo sin descansar. Sin embargo, tú solo piensas en la suerte que tienes de poder tener ese tiempo para conocer a la otra persona.
Y cuando por fin llegas al albergue y cumples con la primera etapa del camino, no te alegras por descansar, darte una ducha y parar a comer, sino que de lo que te alegras es de haber visto al que estaba mal, llegar al albergue con una sonrisa enorme, sin abandonar, porque le has ayudado a ver que era capaz de llegar, cuando él no lo creía y no le has dejado sentirse sólo.
Y así cada etapa. Te olvidabas de ti, de tu dolor, de tu lesión en las dos rodillas, de tu cansancio. Te olvidabas de todo, únicamente para poder ayudar al que tenías al lado. Cada etapa llegabas con el corazón lleno y orgullosa por ver cómo cada uno de tus compañeros conseguían llegar. No hubo ni uno que no fuera un auténtico campeón.
Yo, que había imaginado el camino a mi ritmo, de charleta, en cabeza, descansando, tranquilito y todos juntos, encontré desde el primer día que mi sitio estaba al final, cerrando el grupo junto a mi amigo Mauro y alguno que otro que de vez en cuando se quedaba. Por algún motivo, en nuestro corazón había algo que nos decía que teníamos que quedarnos a ayudar a los que estaban mal, sin ninguna intención de que te reconocieran nada o de llevarte algún mérito. Únicamente la necesidad de ayudar.
Nunca sentí verdadero cansancio o dolor hasta que no llegaba al albergue, nunca noté las ampollas o el peso de la mochila. Únicamente pensaba en el que tenía al lado y lo feliz que me hacía poder estar a su lado ayudándole en lo que hiciera falta. Mi amigo Mauro me decía que de dónde estábamos sacando tantas fuerzas los dos para seguir dándolo todo, que sólo podía pensar que esas fuerzas nos las estuviera dando el Espíritu Santo, porque sino no se lo podía explicar. A día de hoy no tengo duda de que así fue. La clave del Camino de Santiago es olvidarte de ti para darte al que camina a tu lado y al que más lo necesita. Ser instrumento de Dios. Y no sólo en el camino, sino en tu vida, en el día a día. Dios siempre te manda las fuerzas.
Pero a mí algo que me daba mucha rabia era no ver que todos se volcaban con los que iban peor. Me hervía la sangre. Yo sólo pensaba en que si por mí fuera, les quitaba las piedras del camino para que no les dolieran las ampollas y no hacía más que preguntarme por qué de los demás no salía lo mismo.
En el Camino nos acompañaron Padre Enrique y Padre Nacho y en la última etapa, aprovechamos muchos para confesarnos y llegar todos a Santiago de la mejor forma. En esa confesión decidí contarle a Nacho el dolor que sentía por que la gente no se hubiera volcado más con los que estaban peor. Entonces, él me hizo ver lo que me amaba Dios, que me había dado esa capacidad de amar a los demás, de preocuparse por los demás sin pensar en mi propio dolor o cansancio, de dar alegría y de poder acompañar. De repente, llegamos a una elevación, desde la que por fin podíamos divisar, por primera vez, la catedral y entonces, rompí a llorar. Lloraba de felicidad, de sentirme plenamente amada y descubrir el amor tan inmenso que nos tiene Dios a cada uno de nosotros.

Mi querido amigo y compañero de camino Mauro, más tarde me ayudó a ver que cada uno tenemos nuestro lugar y nuestra función. Que el que iba el primero tampoco lo tenía fácil. La función de guiar era necesaria e imprescindible y también suponía una responsabilidad. Y así cada uno iba teniendo su papel, a cada uno Dios nos iba dando una función, porque una vez más nosotros no somos más que un instrumento. Pero qué bonito es ser instrumento de Dios y encontrar el fin para el que has sido creado.
Con todo esto, no quiero olvidar los preciosos momentos de convivencia, las miles de anécdotas, las cenas todos juntos, los momentos de risas y reunidos en torno a las guitarras, las canciones, los momentos de oración y misas, los detalles y el cuidado que nos dieron en cada albergue, las fotos, los abrazos, los momentos de compartir, las conversaciones y cada una de las amistades que se forjaron a partir de aquella semana.
En cada uno de estos momentos, Dios estaba presente. Poner a Dios en el centro de mi vida y de mi camino, fue lo que hizo tan distinto el primero del segundo.
Y como mi experiencia hay muchas otras, aún más especiales, de entre los que caminaron conmigo. Para alguno de ellos el Camino de Santiago fue un momento en el que se encontraron con Dios y decidieron decirle sí y empezar a creer. Ojalá algún día podáis escuchar o leer sus historias.
¡Gloria a Dios!

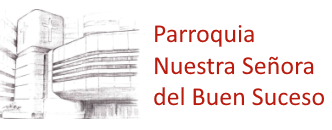


Deja una respuesta